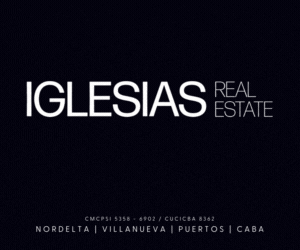Por Sebastián Plut (*)
Hace pocos días Milei afirmó que “solo por plantear las cosas de manera distinta, se terminó la teoría de la explotación”. Cuando lo escuché, algo se me hizo evidente; y si no fuera por un cierto pudor secular, diría que algo se reveló para mí. No me detengo, ahora, ni en su horrenda cosmovisión, ni en su necedad arrogante, aunque ambos caracteres abonan la razón de aquella evidencia.
En todo caso, lo que se revela es la aceleración mortífera de Milei, que se anuda a sus pretensiones omnipotentes. Que ni la realidad histórica de siglos de trabajadores dolientes, ni las teorías labradas con empeño sostenido, sean un obstáculo para que Milei crea que todo eso se termina “solo por plantear las cosas de manera distinta”, es la expresión, insisto, de su velocidad mortífera.
Si me animo, nuevamente, a rozar la espiritualidad, me descubro entonces en la vivencia de una epifanía que se sintetiza en el título: defender el tiempo. Ese es, pues, el imperativo, la tarea que desde siempre nos concierne.
Podemos llamarnos a nosotros y a los otros de tantos modos diversos, pero en cualquier circunstancia y época lo que nos distingue reside en la diferencia entre tiempo y velocidad. Quizá, la velocidad sea el motor de sus triunfos; pero la temporalidad es la razón de nuestra persistencia.
En esa distancia, entonces, se cifran todas las batallas, todos los motivos y argumentos. En todos nuestros verbos y sustantivos, en todas nuestras metas y acciones, subyace la temporalidad: amar, luchar, defender; paz, trabajo, solidaridad, derechos. En cambio, en la catarsis de ellos solo anida la aceleración: violencia, despojo, criptomonedas, etc.; son los artífices del time is money.
La cultura exige duración, la destrucción solo velocidad. La misma velocidad con la que Milei blande su motosierra, que es la de sus movimientos paroxísticos en los escenarios.
El afecto se desarrolla en el tiempo, mientras que el consumo se agota en sí mismo y aceleradamente. Revisemos cualquier período de la historia y hallaremos que la disputa es siempre la misma, más allá de cualquier revestimiento epocal. Construir o eliminar son otros dos verbos que expresan esta diferencia y que figuran la oposición radical. Porque aunque el antagonismo defina la relación política, no es lo mismo sostenerlo -aun con la fragilidad y riesgos que entraña- que proponerse eliminar uno de sus términos. No es menor, de hecho, el contraste entre soportar la ambivalencia, plena de complejidades y conflictos, que anularla en el océano confuso de la ambigüedad.
Pensar o insultar, historia o negacionismo, ahorrar o especular, recordar o repetir, manifestar o reprimir, solidaridad o egoísmo, son solo algunas de las formas de escribir la misma diferencia.
No muy lejano, temáticamente hablando, se encuentra la crítica social que Wilhelm Erb, neurólogo del siglo XIX, escribió ya en 1893: “todo se hace de prisa y en estado de agitación”. En efecto, no solo descubrimos qué tan relativas son las diferencias entre un siglo y otro, sino que, una vez más, constatamos la repetición del mismo drama humano.
La tan mentada ludopatía que, sin ser una novedad absoluta, parece ser un signo de estos tiempos, nos muestra una renovada versión del mismo drama. Allí se reúnen el afán de ganancia inmediata para unos pocos y la expectativa de muchísimos otros de precipitarse para perder todo. No obstante, que las cantidades de unos y otros varíen no debe confundirnos, pues la meta no distingue velocidades. ¿Acaso la escasez de proyectos vocacionales sólidos en los jóvenes no es el síntoma de sentir que no hay nada que perder, de que ya que no hay futuro? Y en ese mismo sentido, el triunfo de Milei en 2023, ¿no fue también otro signo de una sociedad que eligió ya no para construir sino para perder todo definitivamente?
Cuando el proyecto es apenas una foto en una red social, y el objetivo es lograr que se haga viral (palabra que, curiosamente, combina el universo de las patologías y una masividad veloz), el futuro ha muerto, ha quedado suprimido. Pero a no engañarnos, ya que es mera ilusión suponer que aquel deceso constituye la derrota del porvenir contra el presente. Este último también termina siendo una quimera, si el horizonte temporal desaparece y el pasado, las tradiciones y los ideales son denigrados.
En los términos freudianos del esquema del peine, se trata de una hiperestimulación del polo de la percepción en detrimento de la memoria. Sin embargo, en ese caso nuestra percepción solo sobrevive a costa de la intensidad, de la frecuencia de mensajes carentes de significado, profundidad y cualidad. El desenlace ya lo sabemos: se agota nuestra atención y solo nos despertarán los golpes y los insultos.
Para ese estado de situación, Freud describió el criterio de la simultaneidad, según el cual no importan las analogías, las causalidades, ni las diferencias. Todo es urgencia. Es la lógica de la pantalla táctil, en la que resulta suficiente tocar para que algo suceda de inmediato, la lógica del llame ya, de pedidos ya, sin espera, ni deliberación, sin búsqueda, ni incertidumbre.
La diferencia entre el horror apocalíptico y la fascinación no es mucha cuando suponemos, por ejemplo, que con la inteligencia artificial hemos llegado al final de los tiempos, y no podemos imaginar, ni siquiera por un instante, que ella también será, en algún momento, parte de un pasado, un recuerdo de lo que fue.
Con esta tecnología no solo alucinamos resolver lo que solo se resuelve pensando humana y colectivamente, no solo nos entregamos a la desmesura de la velocidad, sino que decretamos, junto con la muerte del futuro, la de la imaginación. Quizá por ello la lectura se esté dirigiendo a ser una experiencia del pasado, porque la concentración y la atención que exige requieren del tiempo y no de la aceleración y la intensidad, porque invita a la imaginación a la que condenamos como innecesaria.
Resulta notable y paradojal que escuchemos cómo se descalifican tantas tareas y actividades por ser pérdidas de tiempo porque, precisamente, requieren de la temporalidad.
Adenda
Debemos, pues, defender el tiempo y, con él, el pasado, el futuro y la imaginación. Solo así podremos protegernos de la violencia, de la aceleración mortífera. De lo contrario, solo quedaremos como esclavos de la desmesura.
Hay un interrogante que nos inquieta y late tras estas conjeturas: ¿por qué se moviliza un pueblo? La pregunta no es abstracta, no busca un significante lúcido que defina una metafísica inaccesible. Al contrario, si se quiere, el interrogante surge por la experiencia contraria: ¿por qué, ante una realidad tan adversa, el pueblo puede permanecer sin reacción?
Posiblemente, nuestra expectativa (es decir, nuestro deseo) sea que la fuerza del pueblo provenga del empuje de un ideal (por ejemplo, la justicia). Sin embargo, tal vez aquélla sea una esperanza cuya verdad sea solo parcial. Los hechos exhiben que hace falta aun otro factor que querríamos no fuera necesario, esto es, que el pueblo atraviese una magnitud considerable de sufrimiento.
La conclusión, entonces, es que se torna necesaria la unión de ambos factores -dolor e ideales- para que se desarrollen los acontecimientos. Quizá por eso Freud sostuvo que los “deseos insatisfechos son las fuerzas pulsionales de las fantasías, y cada fantasía singular es un cumplimiento de deseo, una rectificación de la insatisfactoria realidad”. Recordemos que, precisamente, la hipótesis de Freud es que las fantasías reúnen los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Asimismo, si la ilusión de omnipotencia -tal como exhiben Milei y los libertarios- aspira a una satisfacción irrestricta e inmediata, cuya imposibilidad intrínseca no impide que se la persiga, su contrario no consiste en ningún padecimiento sacrificial, sino en que, como dice también Freud, “hace falta un obstáculo para pulsionar a la libido hacia lo alto… Esto es válido tanto para los individuos como para los pueblos”.
En síntesis, dicho obstáculo es, entonces, sostener la temporalidad, pero de forma activa, de modo que resista a la aceleración mortífera y, al mismo tiempo, no ceda a una espera pasiva e interminable.
(*) Doctor en Psicología. Psicoanalista.