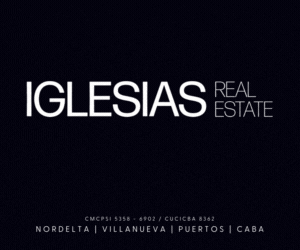La ley de salud mental 26.657 es sancionada el 25 de noviembre del 2010, llegó para asegurar el derecho de las personas que padecen problemas de salud mental y a los adictos a poder tratarse de la mejor manera posible dentro del territorio nacional agrupando las adicciones dentro de la política de salud mental, aceptando claramente que su enfermedad proviene del padecimiento mental que la persona está atravesando por culpa del consumo de las drogas legales e ilegales.
Debió pasar medio siglo para que en América latina y, sobre todo, en Argentina, pudiera sortearse una historia de avances y retrocesos en materia de Salud Mental.
En nuestro país, los desarrollos pioneros que se iniciaron hacia fines de 1950 se vieron interrumpidos por la última dictadura, desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, derrocando al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón.
Tras el auge de la democracia en 1983 y hasta 1989 con la asunción de Carlos Saúl Menem con un gobierno neoliberal, que enmarcado en la doctrina del llamado Consenso de Washington, avanzó en el desguace del Estado y el arrasamiento de las políticas sociales.
Recién a partir de 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, la Salud Mental fue priorizada en las políticas sanitarias. En ese contexto, en 2010, ante la necesidad de una restructuración y nuevo direccionamiento de la Salud Mental para que se nutra y sea una competencia de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo se creó la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, a la par de la gestación de la actual legislación que fueron muestras del nuevo paradigma que se estaba gestando.
La Ley de Salud Mental puede ser leída en diferentes fragmentos, desde el paradigma de la peligrosidad hacia el paradigma de la capacidad, desde un enfoque de protección hacia un enfoque de derechos y desde un proyecto de exclusión hacia un proyecto de inclusión
Dos semanas antes de la sanción de la nueva ley de Salud mental, precisamente el 12 de noviembre de 2010, Muere Matias Carbonnel en el Hospital Penna, había llegado derivado del hospital psiquiátrico asistencial más grande de la Argentina, el Hospital José Tiburcio Borda situada en el barrio de Barracas bajo la autoridad del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Cuando Matías ingresó al Hospital Penna, los médicos señalaron una serie de lesiones físicas junto a quemaduras compatibles con el pasaje de corriente eléctrica y de inmediato realizaron la denuncia policial.
Las pericias que se hicieron durante la investigación probaron que esas quemaduras no pudieron pasar inadvertidas para los profesionales del Borda, lo que reafirmó la sospecha de que la intención fue ocultarlas.
En diciembre de 2009 Matías había sido trasladado en forma violenta desde el Servicio 25-B al 14-22 siempre dentro del Hospital Borda, sobre este servicio 14-22 pesaba una medida cautelar de cierre urgente por las condiciones peligrosas y humillantes en las que se encontraban las personas internadas. Sin embargo, seguía funcionando.
En 2010 aumentaron tanto las agresiones hacia Matías como el estado de abandono. El joven atravesó una internación en condiciones denigrantes, fue víctima de malos tratos y tortura y soportó diversas formas de violencia y hostigamiento por parte de los profesionales. Había sido elegido por sus compañeros como delegado y era el impulsor de reclamos para lograr mejores condiciones de internación ya que las cifras del Borda son estremecedoras, donde rige un promedio de 46 muertes sobre 800 pacientes hospitalizados por año.
Para la jueza Wilma Lopez “el Servicio 14-22 del Hospital Borda funcionaba como residual de los restantes, careciendo de un plan de tratamiento y abordaje específico, teniendo como única finalidad albergar en sus instalaciones a aquellas personas que no se adaptaban a los otros servicios, sin atender a sus problemáticas y necesidades en particular”
El 13 de septiembre de 2016 la jueza Wilma López dictó el procesamiento de seis funcionarios del Hospital Borda: Roberto Luis Capiello –psicólogo y jefe del servicio–, Fabián Gustavo Pintow y Silvia Beatriz Scheweitzer –psiquiatras que prescribían la medicación a Matías– y los enfermeros Hugo Alfredo Dospital, Ismael Ricardo Portillo y Jorge Héctor Mastricola. Los procesó por abandono de persona seguido de muerte, por haber omitido su deber de denunciar las quemaduras por electrocución que tenía y por las maniobras de sustracción de prueba.
La familia de Matías siempre permaneció junto a él en la búsqueda de un tratamiento adecuado para sus necesidades. Además, denunció e informó en diversas oportunidades los malos tratos a profesionales del Borda al juzgado civil que intervenía en su internación y a la curadora sin obtener una respuesta adecuada
¿Se encuentran garantizados en forma plena los derechos y garantías enumerados en la Ley Nacional de Salud Mental para todos los pacientes?
Podemos afirmar que la nueva ley elimina las viejas prácticas manicomiales y establece un nuevo sistema que permite recuperar la dignidad de los pacientes.
Desde la teoría, esta ley se encuentra desarrollada eficientemente en cada uno de sus artículos, pero desde la práctica es muy difícil de ejecutar y supervisar su correcto funcionamiento.
Digamos nunca más a las violaciones de los derechos humanos que tanto daño han causado en nuestra sociedad, recordando juntos, que la impunidad es una garantía de repetición de los hechos en nuestra Argentina.
Por Pablo Martin Rossi – Abogado – Autor del libro “Al Gran Pueblo Argentino Salud”