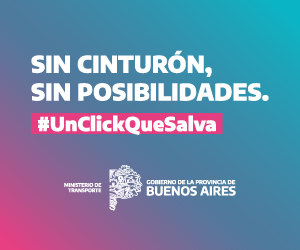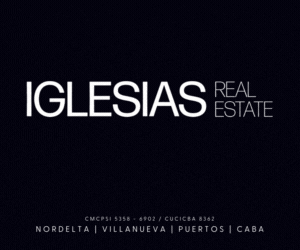Por Luciana Isabela Quetglas
Argentina atraviesa un momento político que parece desafiar la lógica: un presidente que aplica políticas regresivas, que profundiza la desigualdad, y que sin embargo cuenta con un fuerte sostén entre los sectores sociales más castigados por esas mismas medidas. La paradoja, dolorosa y desconcertante, no puede comprenderse sólo desde la economía o la política partidaria: exige mirar más hondo, hacia el territorio de las emociones colectivas, las narrativas culturales y la forma en que el poder moldea el deseo popular.
En la actualidad, asistimos a una forma inédita de dominación simbólica: aquella en la que los sectores más afectados terminan adhiriendo a los discursos que legitiman su propio padecimiento, y dirigiendo su frustración hacia quienes alguna vez intentaron aliviarla. Así, se configura un proceso de identificación invertida, donde el oprimido se reconoce en su opresor y niega todo lazo con sus pares. Este fenómeno evidencia la eficacia del poder contemporáneo, capaz de convertir la humillación en orgullo, el sometimiento en elección, y hacer que la obediencia se confunda con libertad.
Del Estado presente al Estado ausente
Durante más de una década, la Argentina conoció políticas públicas orientadas a la inclusión, la redistribución y la ampliación de derechos. Fue un período en el que se reinstaló la noción de bienestar como derecho y no como privilegio, donde el ascenso social era posible, y donde amplios sectores sociales recuperaron dignidad y calidad de vida. Ese modelo basado en la concepción colectiva del bienestar se sostuvo en la convicción de que nadie puede realizarse en una sociedad donde otros son excluidos.
Sin embargo, la maquinaria simbólica del poder económico y mediático se encargó de corroer esa construcción y, al mismo tiempo que se exaltó la meritocracia como dogma se criminalizó la pobreza. Se instaló el relato de la corrupción, de la ineficiencia estatal, del privilegio del pobre, y del “planero” que vive del esfuerzo ajeno.
Hoy ese relato ha logrado imponerse: el Estado presente se convirtió en enemigo, y el ajuste brutal se disfraza de libertad.
Sin embargo, el engaño es evidente. El Estado no ha desaparecido, sino que ha reconfigurado su presencia, y permanece activo ya no en función de los sectores populares, sino al servicio de los intereses concentrados, actuando como custodio del capital especulativo y no como herramienta de justicia social.
Bajo el discurso de la “libertad”, el Estado se ha consolidado para resguardar los privilegios de los más poderosos, mientras reprime con violencia toda forma de protesta social, reduce los programas de asistencia, abandona el cuidado de los adultos mayores y desampara a las personas con discapacidad.
El aparato estatal —que antes distribuía recursos, acompañaba procesos de inclusión y sostenía políticas públicas de dignidad— hoy abandona la protección social mientras fortalece la coerción, recorta derechos a la vez que amplía la vigilancia, reduce el presupuesto sanitario y educativo al tiempo que garantiza la rentabilidad de las timbas financieras, entonces lo que se presenta como “retiro del Estado” es, en verdad, una reconfiguración funcional de su presencia: menos derechos, más represión; menos salud, más blindaje financiero; menos pueblo, más mercado. La “libertad” proclamada no emancipa, sino que ata aún más a las mayorías al dominio invisible del capital, donde el ciudadano común queda librado a su suerte mientras los grandes grupos concentran ganancias magnánimas.
El espejismo de la meritocracia
Entre los jóvenes, el fenómeno es aún más visible. Crecieron en un clima de individualismo extremo, donde el éxito personal se concibe como producto exclusivo del esfuerzo individual, desconectado de toda estructura social. La narrativa meritocrática, repetida hasta el cansancio por los medios dominantes, se volvió un dogma: quien fracasa, lo merece; quien sufre, no se esforzó lo suficiente.
Si bien lo paradójico es que esta juventud —precarizada, sin horizonte de estabilidad laboral ni acceso real a la vivienda— sostiene emocionalmente a un gobierno que promueve las mismas condiciones que la excluyen, no es menor recordar que hacia finales de 2015 ingresaban en su adolescencia —etapa decisiva en la construcción de la identidad y la mirada sobre el mundo— bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Fueron años marcados por el endeudamiento, la precarización y la pérdida de horizontes colectivos, en los que la política se redujo al marketing y la solidaridad fue reemplazada por la competencia individual. Durante ese tiempo se consolidó una subjetividad atravesada por la desconfianza hacia lo público y la fascinación por la estética del emprendedurismo: la promesa de “ser tu propio jefe” sustituyó la idea de comunidad, y el fracaso se vivió como culpa individual antes que como consecuencia estructural. Luego, la pandemia —que merece un análisis aparte— confinó a esta generación a sus casas, reforzando la sensación de aislamiento, profundizando la soledad, la precariedad y la creencia de que cada uno debía enfrentar solo las dificultades de un mundo hostil.
No es casual, entonces, que gran parte de esta generación vea en el actual discurso oficial una continuidad de aquello que los formó simbólicamente: una libertad entendida como aislamiento, una identidad construida en la negación del otro. Por esto resulta oportuno señalar que se trata de un sujeto social que ha sido despojado de la esperanza colectiva y por ello encuentra sentido en el cinismo, la burla y la indiferencia.
A su vez, la clase media, atrapada en la fantasía de pertenecer al mundo del mérito, ha perdido capacidad de empatía. No soporta ver la pobreza porque la vive como amenaza; no tolera la ayuda estatal porque la interpreta como injusticia. Ese clima emocional se traduce en algo más que desinterés político: se transforma en un odio social dirigido hacia quienes encarnan la fragilidad (los ancianos, los niños, los discapacitados, los desocupados, las personas en situación de calle). El poder económico ha logrado lo que toda dominación sueña: que los oprimidos odien a los otros oprimidos y amen a sus opresores. El discurso oficial celebra la crueldad como sinceridad, el ajuste como heroísmo y la desigualdad como libertad.
La batalla por el sentido
Mientras el gobierno actual promueve la competencia y el sálvese quien pueda, subsisten resistencias sociales, culturales y humanitarias que defienden una lógica distinta: la de la comunidad, la ternura y la responsabilidad compartida.
En el fondo, lo que está en disputa no es sólo el modelo económico, sino la idea misma de humanidad que queremos sostener. El desafío es volver a construir sentido colectivo en un tiempo donde todo vínculo parece sospechoso y donde el odio se disfraza de libertad.
En un clima de polarización extrema y radicalización de las ideas, donde el que piensa distinto se percibe como enemigo, la recuperación de lo común no puede surgir de la ingenuidad moral ni del simple llamado a la empatía. Debe pensarse como un proceso político, cultural y educativo profundo. En una sociedad saturada de gritos y cancelaciones, la conversación se vuelve un acto subversivo. También implica revisar críticamente los relatos que nos habitan. La batalla por el sentido no se libra sólo en las urnas, sino en las aulas, los medios, las redes y los espacios cotidianos donde se forma la sensibilidad colectiva. Desarmar el discurso de la meritocracia, cuestionar la cultura del descarte y poner nuevamente en el centro la idea de lo común, son gestos políticos tan urgentes como cualquier reforma estructural.
Pensar una nueva forma de comunidad, menos basada en la competencia y más en el reconocimiento mutuo, requiere una pedagogía de la ternura y de la memoria, que vuelva a enseñar que la historia reciente del país demostró que los derechos no fueron regalos, sino conquistas; que la dignidad no es privilegio, sino construcción colectiva. Porque frente al cinismo y la crueldad institucionalizada, la verdadera rebeldía consiste en seguir creyendo que la solidaridad no es debilidad, sino resistencia.
Quizás allí radique la reconstrucción del lazo social: recuperar la capacidad de mirar al otro sin miedo ni desprecio, de reconocernos en la fragilidad común, y de entender que nadie se salva solo.